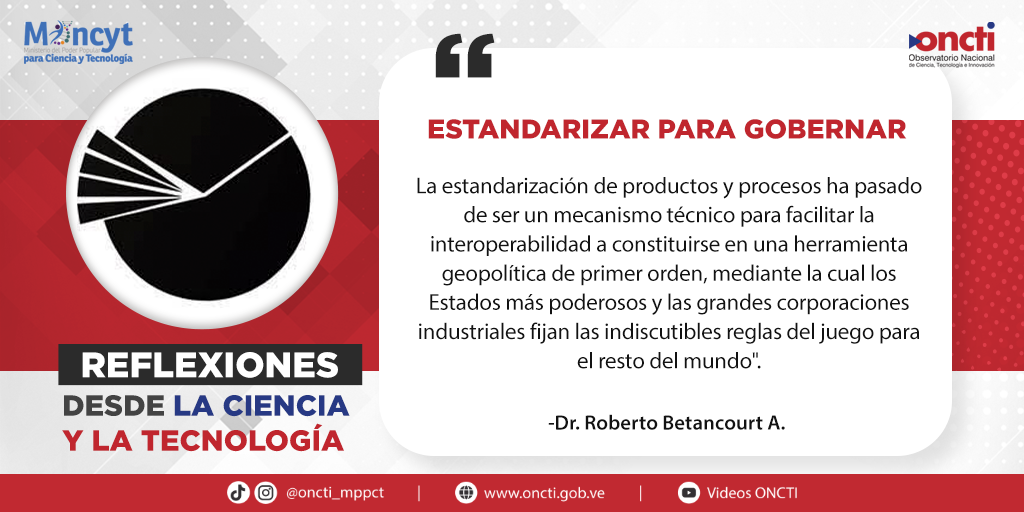
Dr. Roberto Betancourt A.
En la era de la hiperglobalización, las decisiones que moldean la industria, la innovación y el desarrollo tecnológico se adoptan cada vez más en las juntas directivas de empresas oligopólicas y, flagrantemente, en los comités técnicos de organismos multilaterales.
La estandarización de productos y procesos —impulsada por entidades con un largo e intrincado etcétera de abreviaturas (como ISO, IEC, ITU, IEEE, EPO, ETSI, OMI, FAO y OMS)— ha pasado de ser un mecanismo técnico para facilitar la interoperabilidad a constituirse en una herramienta geopolítica de primer orden, mediante la cual los Estados más poderosos y las grandes corporaciones industriales fijan las indiscutibles reglas del juego para el resto del mundo.
El proceso es el siguiente: en las primeras etapas de desarrollo de una tecnología, varios diseños compiten en un entorno fluido e incierto. Sin embargo, cuando el mercado madura y se consolida la curva de innovación, emerge un diseño dominante, una arquitectura aceptada por la mayoría de los actores relevantes que orienta la innovación futura hacia mejoras incrementales en lugar de rupturas radicales. Es en este punto donde la estandarización se convierte en un instrumento de poder.
Tomemos como ejemplo los teléfonos inteligentes, que tras la transición marcada por el iPhone (2007) facilitó que Apple, Samsung, Huawei y otras empresas establecieran normas técnicas que definieron el diseño dominante: pantalla multitáctil, conectividad ilimitada, sin teclado físico y aplicaciones descargables. Varios organismos legitimaron estos estándares y los convirtieron en requisitos del mercado global. La consecuencia fue la exclusión de fabricantes (no tan santos) como Nokia o BlackBerry, que acabaron desapareciendo, y la concentración global de más del 80 % de las patentes móviles en manos de 10 compañías.
Un análisis exhaustivo de varias organizaciones multilaterales abocadas a la estandarización revela que el 70 % de sus respectivos presupuestos provienen de solo 10 países, encabezados por Estados Unidos, Japón y Alemania; a lo que se suma el peso de actores privados, como la Fundación Gates o el Global Fund, que ofrecen generosas y «desinteresadas» contribuciones.
De esta manera, se hace imperativo repensar la forma en que los países del Sur Global se integran en la gobernanza técnica y científica mundial. La mera participación en la recepción de normas es insuficiente para garantizar el liderazgo en los procesos de I+D+i. Es crucial fortalecer las capacidades para participar activamente en los comités de estandarización, promover consorcios regionales y fomentar estándares alternativos basados en la ciencia abierta y la cooperación entre países del sur. La estandarización es el nuevo campo de batalla de la soberanía tecnológica; quien define las normas, define el futuro.
La ciencia está lejos de ser neutral, responde a proyectos históricos concretos. Si los pueblos no deciden sobre sus propios estándares, serán otros los que lo hagan por ellos. Sin embargo, la reflexión va más allá y aborda interrogantes como quién estandariza, con qué propósito, a quiénes favorece y perjudica, cuál es su impacto en la biosfera y cuáles son sus consecuencias más apremiantes.
* El autor es Presidente del Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
@betancourt_phd Fuente: https://ultimasnoticias.com.ve/opinion/reflexiones-desde-la-ciencia-y-la-tecnologia/
